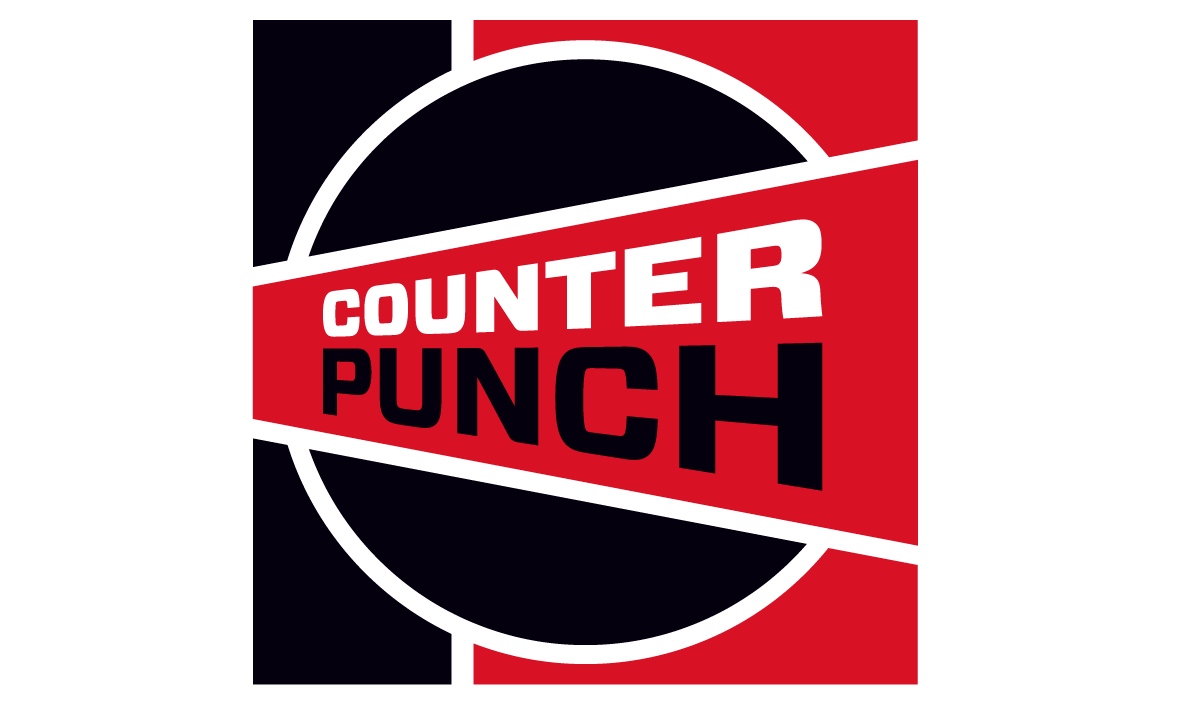
Iván Cantú y Thomas Creech.
En esencia, la pena de muerte alimenta uno de los deseos más viles que conoce la humanidad: el ansia de venganza. Los más de 3200 miembros de “L’chaim! Judíos contra la pena de muerte”, un grupo que cofundé, junto con millones de otros abolicionistas de la pena de muerte en todo el mundo, han demostrado una y otra vez en los últimos años que la pena capital es innatamente injusta e inhumana. Y, sin embargo, la humanidad todavía no ha eliminado este flagelo ni ha superado el hambre aparentemente insaciable de represalias violentas y letales contra quienes han cometido crímenes horrendos. Estados Unidos no es una excepción. En el momento de escribir este artículo, la tortuosa ejecución experimental con gas de Kenneth Smith el 25 de enero en Alabama no era más que el ejemplo más reciente de esta tradición milenaria de represalia brutal, una historia que el penólogo Michel Foucault documentó dolorosamente en su obra fundamental Disciplina y castigo.
Estados Unidos facilitará nuevamente la venganza patrocinada por el Estado el 28 de febrero, cuando será anfitrión no de una, sino de dos ejecuciones: las de Ivan Cantú en Texas y Thomas Creech en Idaho.
Personalmente sé lo difícil que es trascender el abrumador anhelo de represalias violentas. Crecí como un ferviente partidario de la pena de muerte, atrapado en el hechizo de la misma sed de sangre vengativa que ha plagado a tantos miembros de mi especie. Por lo tanto, me esfuerzo por nunca juzgar a otros que albergan esos sentimientos. En lugar de eso, espero que una breve revisión de mi propia transformación a lo largo del tiempo quizás obligue a algunos a reexaminar sus propias creencias sobre los asesinatos retributivos.
Mi cambio de opinión con respecto a la pena capital se produjo a lo largo de tres décadas, y comenzó y terminó con el Holocausto. Muchos de los Seders de Pesaj y reuniones festivas judías/seculares de mi infancia estuvieron marcados por mi abuela y su hermana, de benditos recuerdos, que compartían detalles de sus desgarradoras experiencias de la Shoá (Holocausto). Su supervivencia, y por extensión, mi propia existencia, no habría sido posible sin el martirio del Sr. Michał Cegielski, un católico polaco que los escondió a ellos y a otros miembros de mi familia en su granja a riesgo de muerte, una pena que él finalmente recibido. (Mi familia y yo intentamos durante décadas localizar la identidad completa del Sr. Cegielski, y ahora se le honra legítimamente en el Jardín de los Justos de las Naciones en Yad Vashem, el Museo del Holocausto en Israel).
Durante mis años de formación, creía firmemente que cualquiera que hubiera atormentado y asesinado a miembros de mi familia, o, en realidad, al señor Cegielski, merecía sufrir y morir. A veces incluso sentí que estaría dispuesto a destrozarlos con mis propias manos y del modo más doloroso posible por lo que le hicieron a mi familia y a mi pueblo. La ira que el trauma intergeneracional había generado décadas antes de que yo llegara al mundo todavía era palpable y poderosa, inculcando en mi corazón una rabia casi asesina. Lógicamente, este sentimiento se extendía en mi mente a cualquier ser humano que cometiera actos tan atroces como un asesinato, e imaginé que muchos otros familiares de las víctimas sentían lo mismo que yo. A mi modo de ver, la Torá claramente respaldaba mis sentimientos con su famosa declaración de “ayin takha ayin” – “ojo por ojo”. (Lev. 24: 19-21).
No fue hasta mi servicio como capellán de una prisión judía en Canadá que comencé a explorar seriamente el tema de los asesinatos estatales. Había buscado este trabajo pastoral único después de pasar años visitando a mi ex compañero de cuarto en la universidad y amigo Levi cuando estaba encarcelado en Sing Sing y otras prisiones notorias en todo el estado de Nueva York. Anteriormente, mientras estaba en la universidad conmigo, Levi había experimentado un brote psicótico que le provocó agredir violentamente y casi matar a un miembro de su familia. Mis visitas a Levi a lo largo de los años me hicieron darme cuenta de la necesidad de apoyo espiritual para los encarcelados y me expusieron por primera vez a otras personas en prisión que de hecho habían quitado vidas humanas.
En mi nuevo papel como capellán de prisión en Canadá, comencé a presenciar de primera mano muchos ejemplos profundos de transformación en personas cuyos crímenes atroces podrían haberlos calificado para la pena de muerte en Estados Unidos. Llegué a conocer bien a estos hombres y mujeres, que emergieron no como asesinos y violadores monstruosos e insensibles, sino más bien como seres humanos complejos, no tan diferentes de mi amigo Levi, o incluso de mí mismo. Entre ellos había personas que después de años de encarcelamiento mostraron una contrición sincera, ofrecieron disculpas sinceras y demostraron un cambio de comportamiento fundamental, un fenómeno al que el judaísmo se refiere como teshuvá (arrepentimiento). ¿Eran realmente estos el tipo de personas que antes imaginaba destrozadas como un justo vengador?
Estas experiencias crearon en mi corazón nuevos sentimientos encontrados acerca de la pena capital. Finalmente me inspiraron a tomarme el tiempo para aprender la comprensión judía tradicional del “ojo por ojo” bíblico. Me sorprendió descubrir que en el lenguaje rabínico esta frase se refería a una compensación financiera por el valor de dichos ojos. Me sentí igualmente honrado al saber que en su contexto histórico, este La ley de la represalia tenía como objetivo reducir, en lugar de aumentar, la sed de sangre colectiva de masacres vengativas expansivas que las sociedades practicaban en respuesta a los asesinatos en la antigüedad, y que todavía son muy frecuentes en la actualidad.
También exploré las prodigiosas salvaguardias que el judaísmo rabínico incorporó a la ley judía para hacer que la pena de muerte fuera extremadamente difícil, si no imposible, de ejecutar, para que una persona inocente no fuera ejecutada. Al mismo tiempo, vi la saga televisada de la ejecución de Troy Davis tal como se desarrolló en Georgia en 2011, cuando la realidad del asesinato estatal de un ser humano inocente quedó al descubierto ante mis ojos. El toque de clarín del sabio medieval rabino Moisés Maimónides, quien afirmó que “es mejor absolver a mil culpables que dar muerte a un solo inocente”, resonó en mi alma. Por último, pero no menos importante, llegué a comprender lo que muchas autoridades judías modernas se han dado cuenta: que la noción de la pena capital como disuasión para cualquier posible asesino (que era una justificación principal para mantenerla en el lenguaje talmúdico) había sido refutada. .
Aún así, todavía quedaban algunas dudas en mi mente. ¿Qué pasa con los llamados “peores de los peores”, como los nazis y los verdugos voluntariosos de Hitler que habían cometido actos de terror mortales y habían matado a miembros de mi propia familia? Paradójicamente, fue necesaria la sombra del propio Holocausto para disipar mis últimos recelos ante la luz de la abolición. En mi estudio en curso sobre la pena capital, descubrí con horror que la inyección letal –la principal forma de ejecución utilizada en Estados Unidos– era un legado nazi directo. El Tercer Reich implementó por primera vez este método de matanza como parte de su infame protocolo Aktion T4, utilizando inyección letal para matar a personas consideradas “indignas de vivir”. Este protocolo fue desarrollado por el Dr. Karl Brandt, médico personal de Adolf Hitler. Me horroricé al saber que el tipo de odio asesino que obligó a los nazis a inaugurar la inyección letal en este mundo se había apoderado de mi propio espíritu en mi defensa de la muerte. La sed de sangre que llenó mi corazón efectivamente me cegó ante el desmesurado legado nazi que, sin saberlo, estaba apoyando. De este modo, me convertí en prueba viviente de la famosa advertencia de Gandhi: “Ojo por ojo hace que el mundo entero ciego.” Si esto no fuera suficiente, pronto me enteré de que los estados americanos seguían matando con gas a prisioneros y construyendo cámaras de gas en todo Estados Unidos, y al menos un estado permitía el uso de Zyklon B, de la infamia de Auschwitz, para matar a presos indefensos contra su voluntad. .
Célebres abolicionistas judíos de la pena de muerte, como Elie Wiesel y Martin Buber, comprendieron el peligro de darle al Estado el poder de matar a sus prisioneros mucho antes de que yo naciera. Como profesó Wiesel: “la muerte nunca debería ser la respuesta en una sociedad civilizada”. Wiesel incluso se refirió a la muy controvertida ejecución del perpetrador nazi Adolph Eichmann por parte de Israel en 1962 como “un ejemplo a no seguir”, mientras que Buber la calificó de un gran “error”. con esta causa mi cambio de opinión fue completo. El Holocausto había pasado de ser una de mis racionalizaciones más significativas a favor de la pena de muerte a una de las razones más importantes, ya que la consideraba contra el asesinato patrocinado por el Estado en todos los casos, incluido el del tirador de la sinagoga del Árbol de la Vida el año pasado.
Los miembros de L’chaim y yo seguimos entusiasmados con los elevados ejemplos de judíos abolicionistas de la pena de muerte nacidos de las brasas del Holocausto. Una de esas figuras particularmente eminentes que recibió con razón la atención mundial cuando falleció a principios de este mes fue el ex Ministro de Justicia francés Robert Badinter, de bendita memoria. La experiencia del Holocausto de la familia Badinter estuvo marcada por el insondable asesinato de su padre Simon Badinter en el campo de concentración de Sobibor en 1943. Envalentonados por este asesinato y las lecciones de la incomparable conflagración de la Shoá, Badinter continuó su ilustre carrera jurídica y política abogando con éxito por la abolición definitiva de la pena de muerte en Francia en 1981, el año en que yo nací. Un homenaje reciente que celebraba sus logros describía conmovedoramente que cuando Badinter se enfrentó a Klaus Barbie, el nazi que había arrestado y enviado a su padre a la muerte, él orgullosamente “se mantuvo firme en su oposición a la pena de muerte y no deseaba ni buscaba que su padre fuera asesinado”. asesino ejecutado. De este modo demostró una rara voluntad de anteponer los principios al poderoso deseo personal de vengar la muerte brutal de un padre amado”.
Al igual que Badinter e innumerables familiares de víctimas de asesinato, yo también he logrado, a mi manera, superar con el tiempo la sed de sangre que crecía como un cáncer dentro de mí. Como resultado, creo firmemente que otros tienen la capacidad de hacer lo mismo. gente de hecho son capaces de cambiar, desde aquellos que tienen la venganza profundamente arraigada en sus corazones, como yo una vez tuve, hasta aquellos que han cometido algunos de los actos más violentos imaginables. La inclinación humana por la transformación se aplica universalmente y refleja la naturaleza intrínsecamente cambiante de la vida misma. Este potencial de adaptación redentora está integrado en el ADN de cada mortal y entretejido en el tejido de toda sociedad ilustrada. Quizás, cuando todos los corazones y las mentes trasciendan el ciclo colectivo de violencia y venganza, la civilización humana será capaz de aprovechar plenamente esta energía potencial, comprendiendo finalmente la antigua sabiduría articulada en el Cantar de los Cantares bíblico (8:6) de que “el amor es como fuerte como la muerte…”
Esto apareció por primera vez en The Jurist.
Source: https://www.counterpunch.org/2024/02/28/rethinking-an-eye-for-an-eye-a-journey-towards-death-penalty-abolition/

